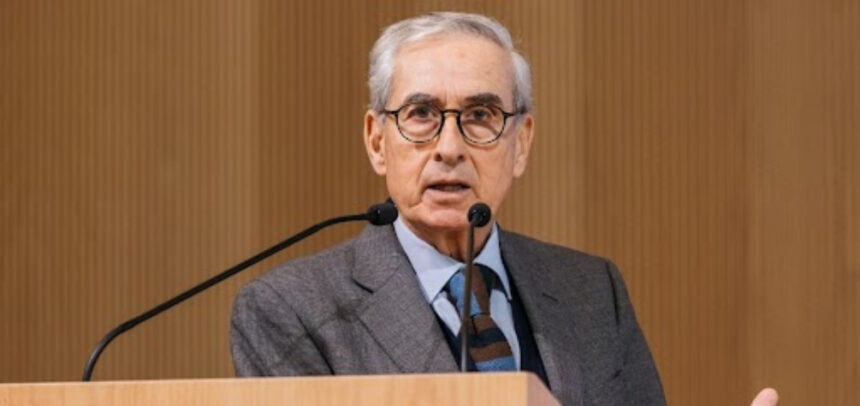Con motivo del 20º aniversario de Corresponsables, comenzamos esta nueva sección de entrevistas con Ramón Jáuregui, quien, más allá de la ideología política, es uno de los pioneros indiscutibles de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En esta conversación en profundidad imprescindible sobre el ayer y el mañana, Jáuregui repasa su trayectoria personal y política vinculada a la RSE, desde sus orígenes en el sindicalismo hasta su papel decisivo como impulsor de políticas públicas que pusieron por primera vez la Sostenibilidad y la corresponsabilidad en la agenda parlamentaria.
Inspirado por el Libro Verde de la Comisión Europea de 2001, Jáuregui presentó en 2002 la primera proposición de ley para regular la RSE en España, en un momento en el que ni sindicatos ni empresarios comprendían del todo el alcance del concepto. A pesar del rechazo parlamentario inicial, Jáuregui logró el consenso gracias personajes clave como Eugenio Azpiroz, por aquel entnces portavoz del PP en el ámbito laboral, y a Carles Campuzano, anteriomente portavoz de CIU, junto a quienes logró incorporar al resto del arco parlamentario a este debate. Fruto de ello fue la creación de la Subcomisión de RSE del Congreso y, posteriormente, la aprobación por unanimidad del Libro Blanco de la RSE en 2006, considerado un hito europeo. Este informe marcó el comienzo de un proceso de institucionalización de la Responsabilidad Social como política pública, que se consolidó con hitos como la Directiva Europea de Información No Financiera (2013), el refuerzo del compliance penal o la reciente Directiva de Diligencia Debida (2024).
No obstante, Jáuregui realiza una crítica severa al estado actual de la RSE. A su juicio, se ha tecnificado y despolitizado, confundiendo muchas veces acción social con responsabilidad integral. Denuncia que la RSE sigue sin penetrar en la cultura directiva, que los medios de comunicación han fallado en su papel crítico, y que ni los consumidores ni el sindicalismo han ejercido suficiente presión para exigir prácticas responsables.
Aun así, Jáuregui mantiene una visión esperanzada. Defiende el papel de las empresas y directivos de RSE como aliados clave, y llama a fortalecer un ecosistema de sostenibilidad basado en regulación clara, observatorios independientes, fondos éticos de inversión, ciudadanía exigente y sociedad civil activa. Considera que la RSE solo será transformadora si se alinea con los valores de una economía del conocimiento, la transparencia y la ética.
Como mensaje final, invita a las nuevas generaciones a no ver la responsabilidad social como una meta cerrada, sino como un proceso continuo de mejora, exigencia y compromiso colectivo, en el que vale la pena persistir para construir una empresa que, además de generar beneficios, actúe como agente de cohesión social, protección ambiental y defensa de derechos.
¿Por qué decidiste involucrarte en el ámbito de la Responsabilidad Social?
Mis orígenes sindicales y mi procedencia laboral están en el origen de mi preocupación por este tema. Empecé a trabajar a los catorce años como aprendiz en una fundición y fui oficial industrial ajustador hasta los veinte. Más tarde, fui secretario general de la UGT del País Vasco, de manera que esos orígenes me enraizan con todo lo que tenía que ver con el mundo laboral.
Estudiaba mientras trabajaba: primero me hice ingeniero técnico y más tarde abogado. Me afilié a la UGT en la clandestinidad del antifranquismo, en el año 1973. Fui elegido diputado en el Congreso en el año 2000, y me encargaron la portavocía del PSOE en la Comisión de Trabajo. Mis lecturas y mis inquietudes siempre estuvieron vinculadas a ese mundo.
Los temas de la Responsabilidad Social Empresarial empezaron a aparecer en aquellos primeros años del siglo XXI, tras la publicación del Libro Verde por parte de la Comisión Europea. El asunto empezó a adquirir cierta entidad en Francia y en el conjunto de Europa, y yo seguía de cerca esos debates. Así fue como tomé contacto con la cuestión y me convertí, con el tiempo, en uno de sus principales promotores en España.
Como bien comentas, el Libro Verde de la Comisión Europea supuso en 2001 uno de los principales estímulos que ayudaron a impulsar la sostenibilidad en el continente. ¿Qué recuerdas del debate que generó?
El Libro Verde de la Comisión Europea fue un resumen político de un debate que ya se estaba produciendo en la academia sobre cuál era el papel de la empresa en la sociedad. Este documento ciertamente plasmó y materializó toda una serie de reflexiones intelectuales y abrió el debate. Ésa es la verdad. En mi caso, como portavoz de la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, y sobre la base de ese Libro Verde, me pareció que había una oportunidad para plantear en España el debate de la conexión entre una empresa nueva y un trabajo también distinto.
«Con el Libro Verde de la UE vimos una oportunidad para repensar la relación entre empresa, trabajo y sociedad»
Me inclinaba a reflexionar sobre el futuro del trabajo o cómo era el trabajo en el futuro, cosa que era una ecuación, y el Libro Verde me ofreció la oportunidad de proponer al Congreso una proposición de ley.
Recuerdo muy bien el gran revuelo que ocasionó esa proposición de Ley sobre la RSE en 2002, el mismo año que comencé a trabajar en mi tesis doctoral sobre la RSE animado precisamente al ver esta iniciativa…
Así es, por primera vez elaboramos una proposición de ley para regular la RSE en España en 2002. El texto incluía una exposición de motivos bien fundamentada y un articulado detallado, donde se recogían los objetivos, exigencias y mecanismos de promoción de la RSE, así como los incentivos a su implantación.
«Tratar de regular la RSE en 2002 fue una propuesta atrevida e ingenua»
En el año 2000, el Partido Popular había ganado las elecciones generales con mayoría absoluta. Nosotros, el Partido Socialista, estábamos en la oposición. Siempre he creído que la oposición no debe limitarse a criticar o rechazar: también tiene la responsabilidad de proponer, sugerir y tomar iniciativas. No es habitual que la oposición presente proposiciones de ley, ya que lo más sencillo es formular preguntas, mociones o proposiciones no de ley. Redactar un texto legal completo exige mucho más.
En esa etapa conté con un equipo de amigos inspectores de trabajo que me ayudaban en mi labor como portavoz. Quiero destacar entre ellos a Juan Ignacio Moltó y a Paco González de Lena. Con ellos llegamos a publicar un libro titulado Un futuro para el trabajo en la nueva sociedad laboral, que era un tratado sobre los cambios que se estaban produciendo en el mundo del trabajo y una reflexión sobre el trabajo del futuro.
Fueron precisamente ellos quienes me ayudaron a elaborar la primera proposición de ley que pretendía regular la RSE en España. Así nació mi implicación política directa con este tema.
¿En qué fundamentos basabas la propuesta para regular la RSE por ley?
Para mí era muy evidente que habían cambiado los parámetros que relacionaban a la empresa con la sociedad. Las empresas de finales del siglo XXI generaban múltiples impactos: económicos, sociales, medioambientales. La vida y el futuro de los ciudadanos dependen, en gran medida, de sus decisiones de inversión, localización y deslocalización.
Al mismo tiempo, crecía la conciencia ecológica, y con ella las exigencias sobre los procesos productivos y los productos.
Sin embargo, los contrapoderes tradicionales, como el Estado, los sindicatos, estaban perdiendo capacidad de intervención ante la globalización. En paralelo, los stakeholders externos comenzaron a involucrarse más activamente: administraciones locales, ONGs, ecologistas, consumidores, medios de comunicación… todos ellos miraban con lupa a las empresas. Éstas ya no podían ocultar su actividad: eran como invernaderos. La transparencia se imponía y con ella surgía la necesidad de una nueva empatía social como base para conectar con el mercado, los consumidores, los ciudadanos.
La sociedad también se hacía partícipe del capital de las empresas a través de fondos de inversión, y todo este nuevo escenario requería una redefinición del papel de la empresa en su entorno.
¿Por qué no prosperó esa proposición de ley?
La proposición se presentó a la opinión pública y se registró en el Congreso de los Diputados el 1 de mayo. No por casualidad. La acompañamos de otra iniciativa legislativa sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, inspirada en el modelo alemán. Ambas fueron diseñadas por el mismo equipo de trabajo.Tuvo un debate parlamentario donde todos los grupos de la oposición lo apoyaron y el PP, que tenía mayoría absoluta, la rechazó. El ambiente parlamentario del momento respondía al lema no declarado de “a la oposición, ni agua”. Ése fue el comienzo de este debate y, por lo menos, de mi experiencia política con la RSE.
«La RSE se ha tecnificado y despolitizado. Ha perdido su alma transformadora»
Pero luego, a los dos años, en 2004 la torna cambió y llegó el PSOE al Gobierno llevando en el programa electoral esta proposición de Ley…
Así es, habíamos incorporado a nuestro programa electoral la idea de la Responsabilidad Social y me di cuenta de que no era posible reproducir el texto que habíamos presentado porque era un poco ingenuo y provocativo para una sociedad que todavía no había abordado en serio este tema y que no había realizado ninguna práctica en estas materias de Responsabilidad Social. Pero mi intención principal no era lograr su aprobación inmediata, sino provocar el debate e introducir el tema en la agenda política y sindical del país.
«El gran salto fue pasar de la cultura a la norma, del compromiso ético a la obligación jurídica»
Algo que se consiguió…
En efecto. Como he dicho, reconozco que, en cierto modo, era una iniciativa atrevida y hasta ingenua: tratar de regular por ley un ámbito tan nuevo como la Responsabilidad Social. Soy de los que cree que las leyes en el ámbito sociolaboral son el resultado de una experiencia previa y, en ese sentido, me llevó a proponer al resto de los grupos políticos un acuerdo para crear una subcomisión parlamentaria. Recuerdo que convencí a Eugenio Azpiroz, que era el portavoz del PP en el ámbito laboral y a Carles Campuzano, que era el portavoz de CIU, con quienes construí realmente una cierta amistad y al mismo tiempo me permití incorporar al resto del arco parlamentario a un debate que merecía probablemente más que una ley, un estudio.
«El Libro Blanco de la RSE fue el verdadero inicio de su institucionalización en España»
Se creó una subcomisión, que convocó a toda una serie de expertos y de protagonistas del mundo sociolaboral entre la empresa y el mundo sindical, consumidores, ONG o medios de comunicación, entre otros.
¿Cómo era el panorama de la RSE en aquellos primeros años del siglo XXI?
De la Responsabilidad Social de las Empresas nadie sabía nada en aquellos momentos. Era una absoluta novedad. Es cierto que la idea había sido tratada en la academia, en entornos universitarios y en algunos ensayos de autores internacionales, y, por supuesto, como ya se ha dicho, estaba el Libro Verde de la Comisión Europea, que despertó un enorme interés en esos círculos. Pero en los ámbitos políticos y sindicales españoles era un tema completamente desconocido.
De hecho, el mundo sindical reaccionó con cierto recelo y sospecha, porque entendían que una estrategia de consenso entre empresarios y sociedad podía llegar a competir con su papel reivindicativo tradicional. Por su parte, los empresarios se mostraron totalmente contrarios a la propuesta. Intuyo que influyeron en el Gobierno para que este rechazara de plano la iniciativa que habíamos presentado.
«Sindicatos y empresarios se opusieron al principio de la RSE por razones distintas, pero con igual contundencia»
Lo mismo ocurrió cuando me animé a lanzar Corresponsables en 2005. Tanto los sindicatos como las patronales empresariales me ‘incentivaron’ que no lo creara por razones diametralmente opuestas, lo que aún más me motivó para lanzarme a la piscina…
No me sorprende. En la Confederación Empresarial (COE) hubo, al principio, una oposición frontal, seguida de una cierta frialdad. Te conocí en aquellos años iniciales en los que comenzábamos a construir una agenda compartida en torno a la RSE. Muy pronto entendí que, junto al compromiso ideológico con estos valores, Marcos González unía una actitud emprendedora y una enorme capacidad periodística. Trabajamos juntos entre 2006 y 2010 en iniciativas de difusión, redactamos un manifiesto público en defensa de la responsabilidad social, participamos en múltiples foros y seminarios, y compartimos el impulso de esta idea que entonces era aún emergente.
Recuerdo perfectamente los primeros actos de presentación del Anuario Corresponsables y luego de su revista. Eran eventos masivos, con cientos de asistentes, en los que se respiraba una energía de compromiso colectivo.
«Hay que fomentar la inversión ética. Los fondos de inversión son hoy el principal músculo de la economía»
Ésa fue una de las claves, que las grandes empresas españolas, que ya habían reconocido la necesidad de transformar sus políticas internas y su relación con los trabajadores, proveedores, medioambiente y administraciones locales, comenzaron a presionar también dentro de la COE. Esto resultó en un cambio de actitud. Diría que las grandes compañías españolas fueron muy sensibles a este tema. Recuerdo incluso cambios significativos en su comportamiento. Por ejemplo, El Corte Inglés experimentó un cambio radical, al igual que las grandes compañías textiles, las empresas energéticas, las de telecomunicaciones y los grandes bancos. Todo ese sector se involucró claramente en esta materia, creando departamentos dedicados a ello.
¿Qué papel tuvieron en esa primera fase los primeros directivos de RSE?
Los directivos de estas empresas se convirtieron en nuestros aliados, ya que, junto a ellos, trabajamos para superar las dificultades que enfrentaban dentro de sus organizaciones. Tratábamos de convencer a sus equipos de que la cultura de la Responsabilidad Social afectaba a todos, no solo a quienes trabajaban en compras o en la cadena de suministro.
«Los empresarios preguntaban: ‘¿Por qué tengo que hacerlo?’ Y yo respondía: ‘No te obligo, te propongo que lo hagas’»
Este esfuerzo fue posible gracias al trabajo de muchas personas que asumieron la responsabilidad en los departamentos de Responsabilidad Social, Responsabilidad Corporativa o Sostenibilidad, como se les denominó más tarde. Esas personas formaron, en cierto modo, un grupo de cómplices de toda esta cultura, al punto de que llegaron a crear una asociación de directivos responsables en este ámbito. Todo esto fue, en gran medida, resultado de la colaboración y complicidad que se generó entre nosotros.
¿Qué pretendía realmente la creación de la Subcomisión parlamentaria de RSE en febrero del 2005 y cuáles fueron sus debates más controvertidos?
La idea central era promover la cultura de la Responsabilidad Social en el ámbito empresarial. En ese contexto, se presentaron una serie de recomendaciones sobre cómo actuar y qué prácticas seguir, pero no existía ninguna imposición ni ley que obligara a su implementación.
Recuerdo, por ejemplo, que durante el debate con los empresarios y en las entrevistas realizadas con los convocados a la subcomisión, algunos empresarios se mostraban reacios a aceptar la idea de tener que proporcionar información no financiera. Es decir, informar sobre sus comportamientos sociolaborales, medioambientales u otros aspectos fuera del ámbito estrictamente financiero. Los empresarios expresaban su desacuerdo, preguntándose por qué debían estar obligados a hacer algo así, a lo que yo respondía: “No te estoy obligando, solo te propongo que lo hagas.” Este fue el debate entre la voluntariedad y la obligatoriedad.
«La RSE no es una meta, es un camino. Y lo importante es no parar»
Y, por fin, ya en junio de 2006 se aprobó por unanimidad parlamentaria el informe conocido como Libro Blanco de la RSC, el primero de este tipo reconocido por un parlamento europeo…
Así es, después de un año de trabajo y recibiendo a todas estas personas, concluimos en un informe recomendaciones para impulsar, favorecer y promover la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial. Este informe se aprobó en el año 2006 y ha servido, en cierto modo, como guía de las políticas públicas en España en materia de RSE.
¿Qué significó realmente el Libro Blanco para la evolución de la RSE en España?
Yo diría que ese informe fue el verdadero comienzo de la expansión de la RSE en España. Me siento orgulloso de poder afirmar que el desarrollo de esta idea, y de esta renovación conceptual sobre el papel de la empresa en la sociedad, tuvo en España un alcance mayor que en otros países europeos.
Empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales y comunidades autónomas se involucraron activamente en este proceso. Las grandes compañías españolas, unidas en el Pacto Mundial de la ONU, se esforzaron por asumir con profundidad las exigencias de la RSE, elaborando memorias extensas, creando estructuras específicas y promoviendo acuerdos sectoriales para ordenar los criterios de actuación responsable.
También la sociedad civil (universidades, ONGs, medios, sindicatos, consumidores…) jugó un papel clave en la vertebración y difusión de esta cultura. El esfuerzo formativo e informativo fue notable. Varias organizaciones, entre ellas el Observatorio de la RSC, nacieron de este impulso y han jugado desde entonces un papel relevante en el seguimiento de los informes no financieros del IBEX 35. Hace poco celebramos su 20º aniversario, y no es casual.
Por tanto, el informe resultante de este proceso impulsó que muchas de estas sugerencias se implementaran gradualmente en el mundo empresarial. De hecho, entre 2006 y 2010 se llevaron a cabo numerosas iniciativas en el ámbito universitario, en las prácticas empresariales y en el mundo sindical. Se organizaron eventos, formaciones y cursos de verano, generando un enorme universo de actividades que nos reunían a los que estábamos promoviendo esta cultura. Recuerdo haber asistido a cientos de eventos de este tipo, promoviendo la cultura de la Responsabilidad Social.
«Sin ONGs, medios críticos y consumidores informados, no hay RSE que funcione»
Así, considero que, durante los primeros años, especialmente hasta la crisis de 2010-2011, España realizó un gran avance en este ámbito, en gran parte gracias a un conjunto de resoluciones que fueron respaldadas por una arquitectura institucional en el Gobierno hasta 2011. Recuerdo, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo creó un comité que incluía a sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector. Este comité funcionaba como un consejo que ofrecía acompañamiento y sugerencias. De esta manera, entre 2008 y 2012, cuando finalizó el gobierno socialista, existió un marco institucional que apoyaba, favorecía y promovía las políticas de RSE.
Ya en el 2013, aún en plena crisis económica, llegó la aprobación de la Directiva europea sobre información no financiera. También han ido apareciendo otras normativas que han afectado de una forma u otra a la RSE…
Así es, desde mi punto de vista, uno de los grandes logros de esta etapa fue precisamente el proceso de transformación de muchas prácticas voluntarias en obligaciones legales. Ese paso, de la cultura a la norma, del compromiso ético al derecho positivo, ha sido clave para consolidar la RSE en la arquitectura institucional de nuestro país y de Europa.
Durante años debatimos, como ya se ha comentado, sobre la tensión entre voluntariedad y legalidad. Mi experiencia me dice que en el ámbito sociolaboral las leyes no pueden anticiparse a la realidad empresarial: deben ser, más bien, la cristalización jurídica de una práctica que ya está socialmente aceptada y extendida. Por eso valoro tanto que muchas de las recomendaciones iniciales de la subcomisión parlamentaria hayan terminado reflejándose en normas legales de alcance general.
Entre los hitos más relevantes, destacaría la aprobación en 2013 de la Directiva europea sobre información no financiera, que fue traspuesta en España en 2018, estableciendo la obligación para muchas empresas de reportar sus impactos sociales, medioambientales y de gobernanza.
También resultaron fundamentales las reformas del Código de Conducta promovidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que introdujeron exigencias en materia de igualdad de género y transparencia en las empresas cotizadas.
Otro avance crucial fue la reforma del Código Penal en 2011, que introdujo la responsabilidad penal de los consejos de administración y obligó a desarrollar mecanismos de cumplimiento normativo, lo que hoy conocemos como compliance. Esta evolución ha cambiado la manera en que se gestionan los riesgos éticos en la alta dirección.
A esto se suman leyes que promueven la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental como criterio legalmente exigible, y normas internacionales sobre derechos humanos en la cadena de valor, que prohíben prácticas como el trabajo infantil o la importación de materias primas provenientes de zonas en conflicto.
«La ciudadanía no castiga suficientemente a las empresas irresponsables»
En ese mismo marco, los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos han terminado de consolidar una visión estructural de la responsabilidad corporativa como parte del Estado social y democrático de derecho. En conjunto, estos hitos han marcado el paso de la RSE como cultura voluntaria a la RSE como obligación jurídica, y eso es, en mi opinión, una de sus grandes conquistas.
¿Por qué se incorporó el enfoque de los derechos humanos a la RSE?
Con el paso de los años, se hizo evidente una gran laguna: los principios de la RSE no se aplicaban en muchas ocasiones a la cadena de valor global. Las grandes empresas multinacionales, que operaban en países con escasa regulación laboral o ambiental, mantenían relaciones con proveedores en condiciones muy precarias. El escándalo del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron más de mil trabajadores textiles, fue uno de los catalizadores que aceleraron el debate.
«No hay una cultura de RSE real en la alta dirección empresarial»
Se intentó impulsar un tratado internacional vinculante desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero esa vía está hoy estancada. Sin embargo, Naciones Unidas encargó al jurista John Ruggie una propuesta, que cristalizó en los conocidos tres principios: el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos, y la necesidad de remediar los daños causados.
A partir de ahí, surgieron leyes nacionales en países como Reino Unido, Alemania o Países Bajos que trasladaban estos principios a sus marcos normativos, exigiendo trazabilidad y respeto a los derechos humanos en toda la cadena de suministro.
A todo ello hay que sumar, más recientemente, la aprobación de la Directiva de Diligencia Debida en la UE, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La Directiva europea sobre diligencia debida, aprobada en 2024, ha sido un gran logro. Por primera vez, se establece una regulación obligatoria para las grandes empresas europeas y también para aquellas que exportan a Europa. Estas compañías deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y las normativas medioambientales en toda su cadena de valor.
Se trata de una legislación pionera a nivel global. Nadie en el mundo ha llegado tan lejos. Lo siguiente será comprobar cómo cada país, incluida España, transpone esta norma a su legislación nacional. Es un paso decisivo en la construcción de una economía más justa y sostenible.
¿Podemos estar entonces satisfechos con los avances en la RSE, tanto en los ciudadanos como en la sociedad civil en general?
Creo que hay elementos que no han funcionado como esperábamos. Muchos aspectos que pensábamos que serían mucho más poderosos no lo han sido. Personalmente, soy bastante crítico con el estado actual de la Responsabilidad Social, tal como la concebía hace tiempo.
En primer lugar, hay una confusión conceptual y práctica bastante peligrosa entre lo que es la Responsabilidad Social integral o la cultura de Sostenibilidad y la acción social. A menudo, estas dos se confunden, y hay prácticas de acción social que pueden ser incompatibles con el cumplimiento de normas legales básicas, como las fiscales o las laborales.
En general, creo que la cultura de la Responsabilidad Social aún no ha penetrado de manera rotunda en el mundo directivo. Ha habido algunos avances, como cuando la Business Roundtable en Estados Unidos hizo un pronunciamiento al respecto, o cuando Davos abordó el tema antes de la crisis de la pandemia, pero hoy parece que todo eso se ha olvidado. En mi opinión, no hay todavía una conciencia política clara en el mundo directivo sobre la necesidad de la Sostenibilidad en el comportamiento de las empresas.
¿Qué más se debe hacer para impulsar aún más la Responsabilidad Social y asegurar que toda la sociedad civil la conozca y la valore adecuadamente?
Hay áreas que han fallado, como el mundo del consumo. El consumidor no ha respondido de manera clara. No existe una estructura social que castigue los comportamientos irresponsables, los escándalos financieros o las irresponsabilidades empresariales, que han sido muchas, como vimos con el sistema bancario, las inmobiliarias, el sector de la construcción y otros muchos casos. No hay una demanda de sanción en el comercio y el consumo hacia las marcas irresponsables, ni una penalización suficiente, en mi opinión, porque tampoco existe una estructura social suficientemente organizada para ello. Para que la RSE sea realmente efectiva y logre cambiar los impactos de las empresas, necesitamos a una sociedad que demande más.
El mundo sindical tampoco ha estado particularmente interesado en este tema, ya que pensaban que había una competencia entre la Responsabilidad Social y su propia acción sindical. Finalmente, creo que la política pública no ha asumido con fuerza este tema, incluso me atrevería a decir que la izquierda política en Europa no ha adoptado la Responsabilidad Social como una bandera de su ideología, lo cual es una lástima. Esto se debe, en parte, a una histórica distancia entre la izquierda y las empresas. No hemos aprovechado suficientemente esta oportunidad y por eso soy crítico con el estado actual. La Sostenibilidad se ha tecnificado demasiado y se le ha restado todo el trasfondo cultural y político que originalmente tenía, que impulsaba una sociedad más exigente con el mundo empresarial. En definitiva, el papel de la empresa en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria no ha avanzado lo que debería.
¿Cuáles dirías que son, con más precisión, tus principales críticas a cómo ha evolucionado la RSE veinte años después de su implantación?
Esperaba un desarrollo mucho mayor de esta cultura empresarial. Si tuviera que resumir mis críticas, señalaría varios puntos clave. Por un lado, como ya he apuntado, la confusión entre Responsabilidad Social y acción social es generalizada y aún persiste. Además, la idea de la RSE sigue siendo muy poco conocida por la ciudadanía, pese al tiempo transcurrido.
Existe además una formación deficiente y escasa concienciación entre los dirigentes empresariales y persisten prácticas contradictorias: se impulsan acciones reputacionales positivas mientras se vulneran principios fiscales o laborales. Esa dualidad resta credibilidad.
Por otro lado, se ha burocratizado demasiado el proceso, con memorias subcontratadas que pierden todo valor transformador. Tampoco ha habido una respuesta social suficiente. Las censuras públicas no afectan a la cuenta de resultados, ni los esfuerzos responsables son premiados.
La capacidad de análisis de las memorias ha caído en picado, las Administraciones Públicas han paralizado su implicación, la RSE apenas ha llegado a las pymes y, por último, las políticas públicas no han ejercido un verdadero liderazgo en este campo.
«Aún se confunde acción social con sostenibilidad, y eso es un error estructural»
¿Qué se puede hacer para revertir la situación, por ejemplo, en las pymes?
Como siempre hemos señalado, son necesarias dos cosas. Primero, que las grandes empresas que trabajan con las pymes les transmitan criterios claros de exigencia en cuanto a Sostenibilidad, tanto a nivel medioambiental como sociolaboral. De esta manera, las pymes irán aplicando la cultura de la Responsabilidad Social o la Sostenibilidad, ya que las empresas contratantes lo exigen.
Segundo, es fundamental que las administraciones públicas, los gobiernos locales, las comunidades autónomas y el gobierno central fomenten, promuevan y ayuden a las pymes a implementar esta cultura. Creo que estas dos condiciones son esenciales para lograrlo.
¿Cómo valoras el papel de los grandes medios de comunicación en esta materia?
Al principio, durante el periodo de expansión de la idea de la Responsabilidad Social, hubo un gran interés, especialmente informativo, porque se trataba de un tema que captaba la atención. Sin embargo, ese interés se ha ido perdiendo con el tiempo y, hasta la pandemia, hubo una disminución considerable.
Si bien en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 hubo un impulso significativo, yo recuerdo que, por ejemplo, un grupo de personas, entre las que estabas tú Marcos, publicamos a través de Alternativa Responsable el Manifiesto de la RSE en El País, con una página entera en las páginas del suplemento de los domingos. A pesar de esto, la gente no llegó a comprender completamente lo que implicaba este concepto, en parte porque los medios de comunicación, debido a sus propios vínculos empresariales, no siempre fueron capaces de ofrecer una crítica objetiva sobre las empresas.
«Los grandes medios no han actuado como verdaderos contrapesos críticos del poder empresarial»
A menudo, la relación de los medios con las empresas, especialmente a través de la publicidad, limitaba su capacidad de hacer un análisis crítico.
Pienso que no ha existido una colaboración seria entre los medios de comunicación y el mundo empresarial. He citado algunos ejemplos importantes, como el caso de la Business Roundtable en Estados Unidos o las iniciativas de grandes empresarios españoles. Sin embargo, no se puede decir que haya habido una corresponsabilidad entre los medios de comunicación y las empresas.
Tras la pandemia y los cambios geopolíticos recientes, parece que estamos regresando a la idea de que lo esencial para una empresa es simplemente generar beneficios. Esto está nuevamente muy presente y creo que estamos retrocediendo en este sentido.
No me considero quién para dar lecciones a los medios, la política o a otros actores, pero creo que la Sostenibilidad Empresarial debería manejarse con mayor honestidad informativa. La transparencia es clave, no solo para las empresas, sino también para la política y otros sectores. La información veraz permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas, ya sea para votar, premiar o castigar a las empresas. La falta de transparencia y de honestidad informativa en las empresas es un problema que persiste y, al leer solo la información positiva que las empresas publican, la sociedad puede llegar a la falsa impresión de que todo va bien, cuando en realidad no es así.
Esto sigue siendo una de mis principales preocupaciones: la falta de una verdadera cultura de Responsabilidad Social que impulse a las empresas a tener un impacto positivo real en la sociedad, en el ámbito medioambiental, laboral y social.
Corresponsables celebra, justo este año, en 2025, sus primeros 20 años de trayectoria…
Corresponsables se ha consolidado como el principal medio de comunicación sobre la cultura de la Responsabilidad Social en España y, progresivamente, también en América Latina. Su labor ha sido clave para el desarrollo y la expansión de esta cultura, no solo informando, sino también formando, conectando y dinamizando a los actores implicados.
A medida que el proyecto crecía, no solo se profesionalizó, sino que cruzó fronteras y se proyectó con fuerza en América Latina, convirtiéndose en un referente internacional en sostenibilidad empresarial.
«Corresponsables ha sido mucho más que un medio: ha sido catalizador y motor de esta cultura»
Corresponsables ha sido mucho más que un medio de comunicación. Ha actuado como catalizador, como foro de diálogo, como espacio de reconocimiento a buenas prácticas y, sobre todo, como motor de transformación cultural. Ha sabido combinar la credibilidad periodística con una mirada rigurosa y exigente hacia las empresas. Por todo ello, quiero felicitarte sinceramente Marcos y a todo tu equipo. En este aniversario, os deseo al menos otros 20 años más de liderazgo, coherencia y compromiso con una empresa más justa y una sociedad más sostenible.
Muchas gracias. Viniendo de ti es más que alentador. ¿Qué futuro le auguras a la responsabilidad social? ¿Qué tendencias crees que marcarán su evolución?
Creo que el futuro de la RSE está abierto. Sabemos cuál es la ruta y cuál debería ser el destino, pero recorrer ese camino es la parte difícil. Mi convicción, sin embargo, es que hay fuerzas sociales poderosas que siguen reclamando una empresa más implicada, más consciente y más corresponsable.
La presión social, medioambiental, laboral y de gobernanza no ha desaparecido, al contrario: se ha intensificado. Los consumidores, los trabajadores, los ciudadanos, los inversores… todos forman parte de una red de exigencia creciente que las empresas no pueden seguir ignorando. Por eso, la gran cuestión es si la RSE será capaz de mantener su carácter transformador y no disolverse en una mera técnica de reputación o cumplimiento.
Creo que veremos una mayor regulación, más vigilancia pública, más coordinación internacional y más exigencias desde los fondos de inversión. También espero que se supere la visión cortoplacista que muchas veces ha limitado su verdadero alcance.
Si la RSE logra alinearse con los valores de una nueva economía del conocimiento, de la información y de la transparencia, podrá convertirse en una verdadera ventaja competitiva y ética.
Y finalmente, ¿qué mensaje darías a quienes hoy trabajan en este ámbito o se están formando para ello, especialmente los más jóvenes?
Mi mensaje es que no piensen en la RSE como una meta, sino como un camino. Un camino lleno de retos, de tensiones y contradicciones, pero también de sentido. Es un proceso de mejora constante, de diálogo con los stakeholders, de aprendizaje y de exigencia. Lo importante es no parar, no resignarse, no reducir la responsabilidad social a un trámite o una memoria anual.
Les diría que hay que impulsar esta cultura desde las políticas públicas, que debemos avanzar hacia una regulación clara, internacionalmente armonizada, y que necesitamos observatorios críticos y creíbles que permitan sancionar los incumplimientos y premiar los comportamientos ejemplares.
También considero crucial fomentar la inversión socialmente responsable, porque los fondos de inversión son hoy el principal músculo de la economía global. Si esos capitales se orientan con criterios éticos, pueden ser el gran motor de cambio.
Y, por supuesto, no olvidemos al Tercer Sector: sin una sociedad civil fuerte, sin ONGs, sin consumidores informados, sin medios responsables, no hay RSE que funcione.
En definitiva, les diría que persistan. Que mantengan viva la esperanza de una empresa que no solo maximiza beneficios, sino que construye comunidad, protege derechos, respeta el planeta y actúa con ética. La RSE tiene aún mucho camino que recorrer, y serán ellos quienes la hagan avanzar.
Accede a la tribuna ‘Volver a empezar’ de Ramón Jáuregui y visualiza aquí el vídeo de clausura de la Jornada Corresponsables 2025 de Madrid, en el que Jáuregui reflexiona sobre esta evolución de la RSE y la Sostenibilidad en estos últimos 20 años.