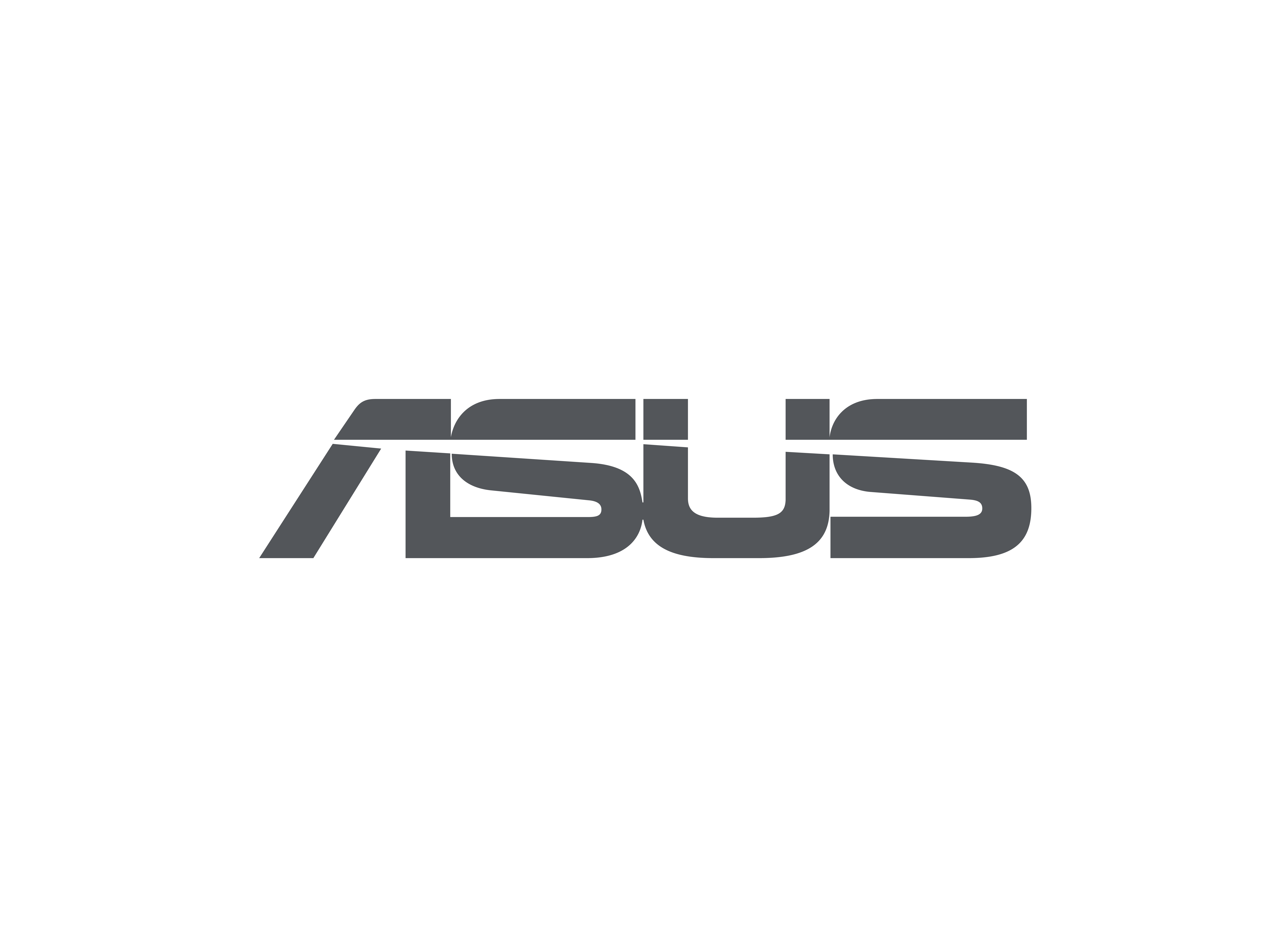Sin embargo, si medimos el ingreso per cápita, un país con una gran población puede ser mucho más pobre, a pesar de un alto producto interno bruto, que uno pequeño (con pocos habitantes) simplemente porque un país tiene menos población que otro. Igualmente, la productividad de un país tampoco depende del tamaño de la población, sino de la eficiencia en la colocación y gestión de sus recursos para generar mayor valor e ingresos.
Por ejemplo, en valores aproximados, Nueva Zelanda tiene un PIB anual de US$ 220.000 millones, una población de 4,8 millones y un PIB per cápita de US$ 44.000. Pakistán, un PIB anual de US$ 315.000 millones (superior al de Nueva Zelanda), una población de 197 millones y un PIB per cápita de US$ 1.450. Un habitante promedio neozelandés tiene un capacidad adquisitiva 30 veces superior que un paquistaní promedio, solo porque el número de habitantes en Nueva Zelanda es menor y son más productivos. De manera que, si somos menos pero más productivos, lograríamos el objetivo de todo país: generar riqueza y distribuirla mejor.
El año 1978, el gobierno chino enfrentaba bajos índices de productividad, alta pobreza y una sobrepoblación hambrienta, aun afectada por la fallida revolución cultural de Mao Zedong. La solución para cambiar este panorama, junto a la apertura económica, se logró a través de una política de control de la natalidad: la política del hijo único. Con esto se garantizó que la riqueza del país se extendiera progresivamente a su gente, bajaran los índices de pobreza y se evitara una presión fiscal, social y ambiental compleja en una población que ya era de 956 millones en ese año. Con esa política se redujeron al menos 300 millones de nacimientos.
Pero el control de la natalidad no solo genera un beneficio en el reparto de la riqueza sino ambiental. Un país con menos población no solo mejora la distribución de la riqueza de las personas, crea mejores condiciones de vida, mejor acceso a servicios públicos y a empleos más calificados. Contribuye a la superación de la pobreza junto con la disminución del impacto ambiental que conlleva la vida de una persona en el planeta.
Una persona en promedio genera un impacto en C02 de 40 toneladas de carbono al año, equivalente a 30 árboles plantados cada año. Adicionalmente, genera 360 kilos de basura al año, cuyo 70% es no reciclable y permanecerá en la tierra por más de 50 o 100 años. Igualmente, en promedio, el gasto en energía es de 1.340Kw y de 60.000 litros de agua en un año.
Los países en vías de desarrollo como los latinoamericanos, quienes son los menos responsables en emisiones de gases de efecto invernadero, son en cambio quienes más sufren el impacto por el cambio climático. El rápido crecimiento de población en el continente aumenta aún más su vulnerabilidad.
Igualmente, las estrategias de planificación familiar, a través de métodos anticonceptivos, son cinco veces más económicas y más efectivas que las tecnologías verdes para combatir el cambio climático. Un informe publicado por la revista británica “The Lancet” señala que por cada siete dólares gastados en planificación familiar durante las próximas cuatro décadas, se reducirían las emisiones globales de dióxido de carbono en más de una tonelada.
Por lo mismo, es un error crear incentivos o subsidios públicos para aumentar la natalidad, esto solo contribuye a fomentar el calentamiento global y el cambio climático, a la desforestación y destrucción de nuestro ecosistema. Lo que hay que incentivar y subsidiar es la productividad, la innovación y la generación de riqueza a través de la creación de valor, junto con el fomento de estrategias de planificación familiar.
Columna publicada por País Circular.