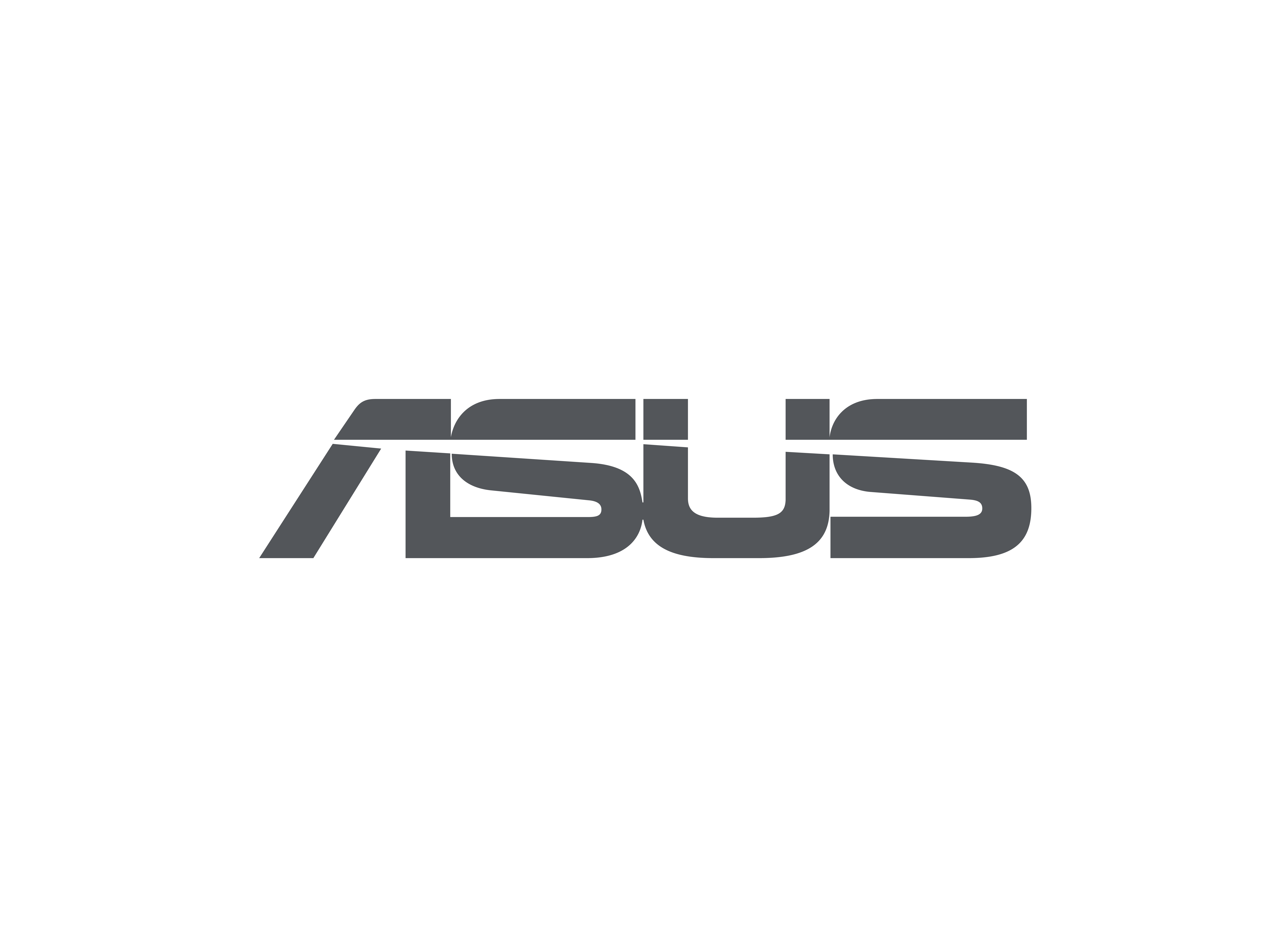Mediante estos mercados ambientales se intenta dar un valor económico a los servicios que proveen los ecosistemas. El ejemplo más notorio son los créditos de carbono que se emplean para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. También hay ya créditos de naturaleza procedentes de bancos de hábitats, que facilitan la aplicación de medidas compensatorias del impacto ambiental provocado por obras de ingeniería, construcciones, planes urbanísticos, etc.
Otra manifestación más de la aplicación de instrumentos de mercado “verdes” es la proliferación de fondos de inversión que canalizan crecientes sumas de dinero, tanto de personas como de instituciones, hacia proyectos “sostenibles”.
A juzgar por el movimiento que se aprecia en torno a estos instrumentos de mercado, parece que tienen un futuro prometedor. Son un producto de las estructuras mentales y culturales promovidas por el racionalismo y la Ilustración, que gobiernan la psique de la mayoría de la humanidad desde la segunda mitad del siglo XVII. El capitalismo es, quizás, el resultado más relevante de esas estructuras. Es un modo de organización de la sociedad en el que la búsqueda de beneficio económico ha tomado tal dimensión e inercia que es imposible detener por decreto todos los males que desencadena.
Sin embargo, la aplicación al medio ambiente de mecanismos de mercado obedece a esta misma lógica, a estas mismas estructuras mentales responsables del deterioro de nuestro planeta. Es la lógica con la que operan las empresas, los gobiernos y buena parte de la ciudadanía y, por eso, estoy de acuerdo en que cada vez más compañías participarán de estos mercados ambientales… y se conseguirán cosas buenas. Como director de Reforesta, una ONG ambiental con más de veinte años de experiencia en educación ambiental y protección de la naturaleza, animo a usar mecanismos de mercado para proteger el medio ambiente, siempre y cuando haya un marco legal y una capacidad administrativa suficientes para asegurar que nunca haya una pérdida neta de calidad ambiental. Sí, aplaudo estas iniciativas, pero no sin cierta frustración, porque sé que no son la solución.
¿Cómo van a ser la solución, si en 2050 seremos 9.000 millones de seres humanos, y la producción de una sola taza de café requiere 140 litros de agua, o la de un kg de ternera 16.000 litros? ¿Cómo van a ser la solución si las ganancias en eficiencia son absorbidas por el “efecto rebote” causado por el crecimiento de la producción mundial? Desde los ochenta consumimos cada año más de lo que la Tierra es capaz de producir. Es decir, que estamos viviendo de las rentas. Y eso que un veinte por ciento de la humanidad malvive con menos de 1,25$ al día. Lo que quiero recalcar con estos ejemplos es que las cuentas no salen: si cada vez somos más y cada vez consumimos más, los recursos no aguantarán. Y ello pese al progreso tecnológico. Quienes seguimos de cerca las cuestiones ambientales sabemos que, a pesar de los avances de la ciencia y de la tecnología producidos en las últimas décadas, la mayoría (si no todos) los indicadores sobre la salud del planeta, recogidos en informes elaborados por una amplia variedad de instituciones, está empeorando.
Por tanto, en lugar de dar rodeos deberíamos afrontar de cara el reto de la sostenibilidad o, lo que es lo mismo, el reto de hacer viable nuestra civilización. Y ello, para empezar, implica:
– Otro modelo educativo que cambie nuestra cosmovisión: en lugar de perseguir el beneficio económico para satisfacer nuestro paranoico ego (egoísmo), hemos de facilitar el despliegue del potencial humano, gracias al cual podemos trascender hacia una forma de ser feliz que no dependa del tener.
– Establecer límites y reglas del juego claras en el uso de los recursos naturales. La contabilidad de las empresas e instituciones debe reflejar los flujos de materia y energía. Los impuestos deben aplicarse no solo sobre las rentas monetarias, sino también sobre el impacto ambiental, medido en términos de uso de recursos.
– Entender que la mentalidad de suma cero, según la cual para que un individuo, empresa o país gane, otro tiene que perder, es una apuesta en la que perdemos todos. Hay que empezar a usar las palabras “cooperar” y “compartir” más que la palabra “competir”.
– Entender también, que, además de moralmente indecente, la pobreza es inviable. La pobreza, aunque puede ser digna para el que la padece, vuelve indigno a quien, pudiendo evitarla, la permite. La pobreza impide el desarrollo del potencial humano y crea inestabilidad social. Cuando hablamos de un planeta poblado por miles de millones de personas y de una humanidad dotada de tecnología capaz de destruirlo todo, no parece sensato pensar que los ricos podemos mantenernos en una isla sin que nos afecte lo que les pase a los pobres. Por tanto, hay que repartir.
Bien está que se apliquen estas nuevas fórmulas mercantiles a la protección del medio ambiente, siempre y cuando no dejemos de lado las transformaciones más profundas y de largo alcance que lograremos si priorizamos estos objetivos. En el camino hacia su consecución arreglaremos muchos problemas, y cuanto más cerca estemos de alcanzarlos, más fácil será seguir haciendo las cosas bien.